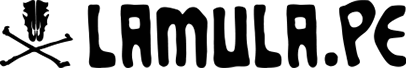Alfredo Villar es un tremendo personaje. Conocido como “Chapita”, es, además de un gran narrador, un investigador riguroso de la música tropical peruana, así como curador de arte, melómano empedernido, crítico musical y competente DJ (se hace llamar DJ Sabroso).
Quienes lo conocemos desde hace algunos años, sabíamos de su talento con las palabras, y esperábamos con ansias su primera ficción. Esta llegó, por fin, con “Papá Huayco” (editada por el Fondo de Cultura Económica), una hagiografía de Lorenzo Palacios, más conocido como Chacalón, a quien Villar compara con Vallejo y, de yapa, asegura que con cuya biografía podemos conocer el Perú de la segunda mitad del siglo XX.
La novela tiene momentos espléndidos, musicales, tan bien escritos que, en las varias presentaciones que ha tenido, Alfredo sube al escenario, con banda musical chichera al lado, y lee, recita, canta, algunos de sus pasajes, en una performance tan lograda que, aunque él no es Chacalón, igual emociona.
Hay que leer “Papá Huayco”, quizás la mejor novela publicada en el Perú en 2024.
- ¿Qué tan importante es la música en tu vida?
- Muy importante. Recuerdo que cuando tenía tres o cuatro años ya ponía discos en la radiola de mi mamá. Vivíamos en Ica y con mis hermanos hacíamos unos tonazos. Eran tonos con vinilos, con un sonidazo, porque la radiola era grande. Mi vieja tenía una buena colección de discos, sobre todo de 45. Había baladas, pop, cumbia, Beatles, el soundtrack de “Grease”. Desde entonces, soy melómano. Luego, cuando ingresé a la universidad (la PUCP), reciclé los vinilos de mi casa y empecé a comprar compulsivamente, más y más, de todos los géneros. Allí me di cuenta de que la cumbia era un universo aparte.
- ¿Cómo veían a la cumbia tus compañeros de la Católica?
- Era un género totalmente despreciado. Uno que otro loco –antropólogo, sociólogo— la escuchaba, pero la mayoría de gente la rechazaba.
- ¿La música te ha marcado más que la universidad?
- Las dos cosas han ido en paralelo. La música y la literatura han sido fundamentales en mi vida, aunque casi todo lo importante que he hecho ha sido fuera de la academia: las curadurías de arte, las investigaciones, todo. Soy un outsider sin financiamiento (risas). Yo consumía todo tipo de música: jazz, rock, pop, música clásica, pero ya en la universidad, cuando mi melomanía se hizo más seria, empecé a comprar muchos vinilos de cumbia porque estos, además, eran los más baratos: costaban 2 ó 3 soles. Un vinilo de rock no bajaba de los 10 soles. También compraba folclore, música criolla. También soy coleccionista de literatura. Tengo una casa repleta de libros y discos. Cuando uno es melómano y bibliófilo, todos los caprichos, todas las obsesiones se mezclan.
- Entonces, la cumbia siempre ha estado en tu vida…
- En los 90 hubo un cambio: empecé a comprarme más discos de cumbia y, por ende, a escucharla. Hasta entonces, la que se escuchaba en mi casa era cumbia más convencional. Pero cuando empecé a escuchar con más atención a Los Shapis, Chacalón, Juaneco y su Combo, etcétera, me di cuenta de que este era un universo aparte, original e híbrido porque tiene de rock y de folclore, un universo muy complejo, mucho más que el rock, pero menos que el folclore, porque el folclore es otro monstruo gigante.
- Nos conocimos en la Católica. Te recuerdo como rockero…
- Sí. Por entonces, con Marco Rivera y Carlos Quinto, hacíamos un fanzine que se llamaba Interzona, dedicado al indie, al pop, al rock, a la música contemporánea. Esta experiencia me sirvió como laboratorio para escribir musicalmente. Hay un autor que no menciono mucho, pero que es fundamental en mi carrera: Lester Bangs, el crítico de rock. Él es un gran ejemplo sobre cómo escribir literariamente sobre música. Siguiéndolo, yo hacía ficción a través de algunas de mis reseñas.
- Volvamos a la cumbia: en ella hay estética, hay identidad, hay diversidad e impacto social…
- Sí. Durante los 80, los científicos sociales habían tratado de acercarse a la chicha y al desborde popular, pero sin tener en cuenta la parte estética del mundo popular. Investigar este mundo me atrajo primero por la música, y luego por la plástica. Me sumergí en los carteles, en la pintura callejera, etcétera, y llegué a la curaduría de arte, sobre todo amazónico. Todo esto me ha ayudado a crear los personajes de “Papá Huayco”, pues por mi trabajo me he relacionado mucho con músicos y artistas plásticos, sobre todo populares.
- En “Papá Huayco” hay elementos estéticos en la escritura, y elementos sociológicos en lo narrado. ¿Tus pretensiones eran comprender al Perú a través de Chacalón?
- La figura de Chacalón te lleva a conocer la vida de otras personas, pues es emblemática: el hijo de provincianos que llegan a la ciudad, que vive en la marginalidad, que emerge, que trabaja, que la pelea, que la sufre. Así es la vida de cientos de miles de peruanos. No es casualidad que Chacalón nazca al pie del cerro donde se produce la primera gran invasión provinciana de Lima: la del Cerro San Cosme. La vida individual de Chacalón representa la vida de una colectividad, de una comunidad. Por eso, a partir de la figura de Chacalón se puede leer la historia del Perú, algo que ya hice en “Yawar Chicha”, mi ensayo sobre la chicha en el Perú. Al atravesar la historia de la historia de la música tropical peruana hago las conexiones sobre lo que pasa en la sociedad. Sin “Yawar Chicha”, no existiría “Papá Huayco”, pues las microficciones que introduje en Yawar Chicha fueron la génesis, un “entrenamiento de la mano” para luego escribir “Papá Huayco”. Estas me resultaron tan fáciles y tan divertidas que me dije “¿por qué no hago una novela?”. Me entusiasmé y nació el libro sobre Chacalón.
- ¿“Papá Huayco” ha sido fácil y divertida de escribir?
- Sí. El primer borrador lo escribí muy rápido, y luego vino una chamba de corrección muy grande. Sin saber, quizás toda mi vida me estuve preparando para escribir la novela, acumulando el material necesario para ella. Hasta ahora, siendo un personaje popular, nadie había escrito algo completo sobre Chacalón. Quizás esto haya sucedido porque, para hacerlo, era necesario conocer a fondo ese mundo, uno que es muy complejo. Se podía escribir una crónica muy bacán, como la que escribió, por ejemplo, Eloy Jáuregui, pero más allá no se llegó porque había que estar metido en ese mundo, y yo llevo allí toda una vida. La otra pregunta es, ¿por qué nadie de ese mundo escribió una biografía sobre Chacalón?
- ¿Por qué?
- Porque hay que estar en el otro lado: en el mundo letrado y en el lado de la gente que vive esos procesos sociales. Sí, pertenezco al mundo letrado: leo, consumo literatura, ensayos.
- Nuestro mundo letrado es un tanto elitista…
- Siento que hay otro tipo de cultura. Puedes haber leído muchos libros, pero si no tienes calle, si no conoces lo que pasa en tu país, si no conoces los sentimientos de las otras personas, su forma de percibir el mundo, no solo objetiva sino emocionalmente, pues quedas rezagado y te quedas en el mero academicismo, lo que resulta insuficiente. Esa es una de las deficiencias del mundo letrado. Entonces, sí, me siento parte del mundo letrado, pero no me siento parte del “sistema” académico. Yo he escrito “Papá Huayco” fuera del sistema literario y, al hacerlo, lo estoy cuestionando, de una manera amable, pero con sus propias herramientas.
- Estuviste en el Hay Festival de Arequipa, donde presentaste tu novela. Para ir al evento había que pagar, pero tú, a manera de disculpa, dijiste en tus redes que también harías una presentación gratuita en el Wecco, un sitio underground. ¿En el Hay Festival estuvo “Alfredo Villar”, el novelista, y en el Wecco, “Chapita”, el escritor underground, apodo con el que te conocen tus amigos?
- Esa gran lección nos la dio Roberto Bolaño, alguien que se incorporó al sistema, pero escribía desde la rabia, pues toda su vida había sido underground. Mi diferencia con él, es que, a pesar de su rebeldía, provenía del mundo letrado. La ruptura, que yo vivo más que propongo, es una ruptura del sistema letrado, una que pretende llevar la literatura hacia la oralidad, sacarla del libro, experimentar con otros formatos. Muchos escritores no salen de los libros, no salen del show de los festivales, que muchas veces son espacios de ego y de contactos.
- Presentarse como maldito también puede ser una pose. Entonces, ¿cuán auténtico te sientes?
- Puedo estar en los dos lados: en Barranco y en san Juan de Lurigancho (donde vive mi mamá), El Virrey y el Wecco. No veo una contradicción allí. Hay que cruzar mundos porque muy poca gente lo quiere hacer. Entonces, hay que ser transversal a estos mundos: la cultura de élite y la cultura popular.
- En “Papá Huayco” hay mucho trabajo de lenguaje, de estructura narrativa, de técnicas literarias, de desarrollo de personajes, recursos que no son intuitivos, sino que te muestran como un autor dotado, informado…
- Yo devoro literatura, pero también soy intuitivo. Ahora, la literatura que me gusta es la “literatura musical”. Te he hablado de Lester Bangs, pero Oswaldo Reynoso es otro de mis referentes, quien mezclaba jerga con poesía. También leo con devoción a escritores cubanos como Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reynaldo Arenas y, claro, al colombiano Andrés Caycedo. La literatura tropical es muy musical, y es la literatura con la que me siento más afín, la que disfruto más.
- Has dicho que “Papá Huayco” es una hagiografía, una biografía virtuosa de Chacalón. Una debilidad que siento en la novela es que, en los primeros capítulos, cuando es un adolescente, se muestran los desórdenes del personaje: su coqueteo con la delincuencia, por ejemplo, pero, ya de adulto, aparece un santón generoso, casi sin vicios. ¿No crees que eso le quita un poco de fuerza al conjunto del relato?
- Mi intención fue proponer un personaje heroico, una leyenda. Ese otro lado hay que intuirlo. Chacalón era bravo, pero no tanto (risas). No era de perderse tanto porque, recuerda, tocaba todos los días.
- ¿No lo mataron sus desórdenes?
- Más que sus desórdenes, el hecho de sentirse, al ser muy querido, todopoderoso. Chacalón, por el cariño de la gente, se sentía invulnerable. Eso hizo que descuidara su salud. Que haya tenido un coma diabético demuestra que nunca se cuidó, porque pensaba que no era necesario, que estaba protegido por el Señor de los Milagros y toda la iconografía religiosa a la que se encomendaba.
- ¿Cuán consciente era de su grandeza?
- Mucho. Por eso sabía que sus actos de generosidad eran una especie de lección para los demás. Era como un “tayta”. Él quería que sus actos fuesen ejemplares.
- Para ti es una especie de Inkarri…
- Obviamente. Es un Inkarri, una figura mesiánica, alguien que arrastra masas. Tenía la imagen de una persona digna, alguien a quien había que seguir. Si escuchas los conciertos de Chacalón, él siempre daba mensajes: “dejen las drogas, dejen la pasta”.
- Río y Miki Gonzales decían lo mismo y…
- (Risas). Sí, pero los mensajes de Chacalón adquieren peso porque su público no era perfecto, era faite; no era un público de clase media sino profundamente popular. Además, su tono era el del padre, el del hermano, el del amigo. Eso lo hace una figura de excepción.
- También lo has comparado con Vallejo. Déjame confesarte que, a veces, me sorprendo de tus hipérboles con respecto a Chacalón…
- La poesía real está en la música popular. Esa es la verdadera poesía para la gran mayoría de seres humanos, a la que recurre en su día a día. Si eres un gran intérprete, un gran cantante, eres un poeta, porque eres un gran comunicador de emociones y, para mí, eso es la poesía. El poeta, entonces, es el puente que te ayuda a expresar tus emociones. Chacalón hace eso y, en esa medida, es un poeta tan importante como Vallejo, a pesar de que muchas de sus letras no sean suyas.
- ¿El poeta no es el autor?
- Chacalón es un poeta por el poder de su interpretación. Al cantarlas, logró que esas letras solo sean suyas, que tuviesen sentido. Significado, significante y enunciación en un solo lugar. Chacalón fue alguien capaz de convertir su “yo” en un “nosotros”, por eso es tan querido y tan popular hasta ahora. Sus canciones no han envejecido ni un ápice.
- Leemos “Papá Huayco” para conocer el Perú de los 70, 80, 90, y después, ¿qué?, ¿quién nos ayuda a interpretarnos, a conocernos?
- Viene toda la época neoliberal y salvaje. En el Perú del siglo XXI, conformada por la tercera generación de migrantes, veo una gran nostalgia, un gran anhelo por conocer la vida de sus padres y sus abuelos. Quieren entender su historia, pues recuerdan que en su infancia todavía había familias amplias, vida de barrio; el barrio convertido en un sitio amistoso y de puertas abiertas donde se compartían muchas cosas. Los barrios populares de ahora son un peligro, son inseguros. Entonces, hay una nostalgia muy fuerte por el pasado, donde, claro, había delincuencia y hasta guerra interna, pero, también, mucha solidaridad. Los barrios populares de Lima no hubiesen crecido ni se hubiesen desarrollado sin esas redes de solidaridad. Chacalón representa a ese Perú solidario.
- Por eso, ¿a partir de qué figura leemos el Perú del siglo XXI?
- Chacalón es una figura utópica, puede encender la chispa de algo nuevo. En las protestas contra Manuel Merino, un grupo de muchachos tenía, en uno de sus escudos, la imagen de Chacalón. “El día va amaneciendo, el pueblo va despertando”, esa es la canción que se oía. Muchos jóvenes de hoy, ya sean los lúmpenes, ya sean los universitarios, ya sean los Inti o los Bryan, sienten a Chacalón como el padre o el abuelo que volverá a nacer para guiarlos, alguien que les dice nuevas cosas.
- Escribes, eres DJ, investigador, curador de arte, un artista diverso…
- Es importante que tu vida nutra tu obra. Llegué a Chacalón porque ese tipo de vidas han estado muy cerca a mí, por eso, fue inevitable contar su historia. En cuanto al arte, ¡quien iba a hacer esas exposiciones de arte chicha de una manera seria! Nadie. Entonces, asumí esa responsabilidad, esos riesgos. Lo mismo con el arte amazónico. En cuanto a la literatura, quiero romper con la literatura peruana convencional, que es muy pegada al realismo.
- El tema es que el arte comprometido muchas veces cae en el panfleto. He sentido eso con algunos libros recientes de autores peruanos, pero tu novela, aunque por momentos demasiado hagiográfica, no cae en eso.
- Reconozco que, en algunas partes, he exagerado la hagiografía, pero lo hice porque no me interesa la realidad histórica sino la leyenda, que los jóvenes tengan un héroe a quien querer, a quien admirar. Esta ha sido mi intención, retratar un periodo de cambio, de transformación. Sí, la literatura puede ser un vehículo válido para leer la historia, pero desde un espacio alternativo.
- Cambio y mucha violencia: eran los años de Sendero y del MRTA…
- No pude evitar ese tema, porque es parte de la realidad. La introducción de la novela es una bomba y la voz de Chacalón explotando. Una bomba musical, y una bomba de la violencia política porque, en esa época, ambas cosas estaban tremendamente unidas. El libro es polifónico: hay un pájaro frutero, un cargador de La Parada, un senderista, un ladrón de banco, un empresario popular, una madre andina, un subte. Lo planteé así, no solo por una cuestión estética sino con una intención política: mostrar un mundo complejo, gente chichera y diversa que estaba, muchas veces, al margen de la ley. Si los lectores de derecha no se asombran con esto, y no me terruquean, he cumplido con mi misión (risas).
- Se dice que a tu novela le faltan voces femeninas…
No. El de la chicha es un mundo muy patriarcal. El de Chacalón es un mundo de hombres. Sin embargo, en “Papá Huayco” están la madre, la esposa, la bailarina, Susy Díaz, pero al ser este un mundo machista, no podía forzar las cosas. La literatura no es un asunto de cuotas de género.
FOTOS: Zaid Arauco Izaguirre