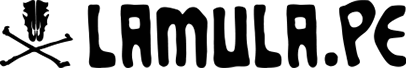Cuando era chico, odiaba el cau cau.
Sucede que yo sabía qué contenían, cuando el animal estaba vivo, los intestinos y libros y bonetes y cuajares, con los que se hacía uno de los platos estrella de la cocina peruana.
Mi hogar era campesino. En el patio de mi inmensa casa cajamarquina, mi abuelo beneficiaba -con una alucinante destreza y delicadeza y teniendo como instrumento matarife solo a una brillante cuchilla suiza- muchos de los animales que comíamos.
Ante mis asustados y maravillados ojos de niño, pasaron decenas, sino centenas, de cerdos, corderos, cabritos y otros animales que llegaban desde alguna de las chacras que, por varios lugares de Cajamarca, tenían mis abuelos.
Y no es que mis abuelos fuesen unos potentados hacendados, sino que, como es común en el mundo andino desde tiempos inmemoriales, para sobrevivir había que tener tierras (prestadas, alquiladas y hasta propias) en lugares con otras alturas. Así, de zonas a más de 4 mil metros llegaban las papas; de las ubicadas sobre los tres mil, la cebada y el trigo, los corderos y los cabritos; un poco más abajo, el maíz y las menestras, los cuyes y las vacas; de zonas más llanas y calurosas, las frutas. Control económico de pisos ecológicos le llaman los científicos sociales. Sabiduría inmemorial, conexión con la Pachamama, nosotros.
Y yo veía, bastante asqueado y hasta con arcadas, lo que sucedía con los animales beneficiados, pero mi curiosidad era mucho más grande que mi asco. Por eso, era testigo de lo que contenían esos libros, bonetes y cuajares: un muy oloroso bolo alimenticio; esos intestinos: heces.
Mi abuelo mataba al animal, le sacaba la piel, y se retiraba. Era el turno de mi abuela, quien, con el animal entero, empezaba una minuciosa disección, primero con los interiores. Pulmones a un lado, riñones, al otro; hígados en una bandeja, intestinos, en otra; estómago por acá, molleja por allá.
Después procesaban los cortes de carne: primero, la cabeza, luego el tronco y las costillas, para terminar con las piernas y las patas. Todo se usaba, todo se aprovechaba, todo se comía.
Luego, mi abuela con sus varias hijas, empezaba el lento y minucioso trabajo de limpieza de los interiores. A las tripas, les metían un largo palillo de tejer y, con mucho cuidado y evitando que se rompiesen, les daban vuelta y les sacaban, con abundante agua recién hervida, las heces. Los libros, bonetes y cuajares (de donde salen el mondongo, el rachi y la pancita que tanto nos gustan) eran hervidos con ceniza, y así desinfectados, en inmensas pailas de cobre.
Hoy que lo rememoro, a pesar de algunos olores demasiado potentes para mi sensibilidad infantil, reconozco que era un espectáculo hermoso y solidario: mis abuelos, varios de sus nueve hijos y yo, su nieto mayor, trabajando alrededor del fuego, de la leña humeante y de las pailas hirvientes; conversando, riendo, peleándonos; comiendo una papa sancochada con ají, masticando un pan con queso, tomando un “café” de cebada que se tostaba en los mismos peroles donde más tarde se hervirían tripas y mondongos.
Entonces, como yo sabía de qué parte del animal venían, qué habían contenido y cómo olían al natural esas tripas y mondongos con los que se hacía el cau cau, me resistía a comerlo. “Si huele feo, debe saber peor”, me decía, inocente aún, sin saber todavía que el mundo (y los cuerpos) está lleno de objetos, órganos y profundidades con olores particulares, sabores divinos y efluvios celestiales; que todo es cuestión de atreverse, probar y dejar que nuestra sensibilidad se afine.
Pero era niño, y le decía nones al humeante plato que, con todo el cariño del mundo, había preparado mi abuela. Y me entercaba y cerraba la boca y me negaba a comer. Ni siquiera la fiesta de los sentidos que significaba el olor y el sabor de la hierba buena fresca, ingrediente primerísimo, además de las papas y el mondongo, del cau cau, lograba torcer mi voluntad y mi resistencia a comerlo.
Como era el nieto mayor, el engreído, mi abuela claudicaba, me cambiaba de plato y me servía algún caldo, alguna menestra, alguna carnecita que por allí tuviese lista. Me sentía un triunfador, no era consciente de lo que me estaba perdiendo.
Y así fueron pasando los años, comiendo mucho arroz, desgañitándome por lentejas y frejoles, muriendo por el rico pollo a la brasa; pero también aprendiendo a comer anticuchos, causas y pescados; patitas, rocotos rellenos y chupes; sancochados, picantes y ajiacos; pastas, chaufas y makis; comida de aquí, de allá y de más allá, pero nada de atreverme a probar el bendito cau cau.
Pero, como la sabiduría popular enseña, “siempre llega EL DÍA en los cuentos”, más aún si van unidos con la necesidad.
Aún estaba en el colegio. Mi vieja, despedida por Fujimori, había regresado a Cajamarca para ganarse la vida. Me dejó en Lima, pagando por adelantado con los pocos soles que le quedaban, dos meses de alquiler de la habitación donde vivíamos en una de las zonas más pobres, picantes y peligrosas del Callao, el rico Gambeta.
Además, me dejó algunos kilos de arroz, otros de menestra, harina para mis cachangas, algo de aceite, algunas verduras y unos soles para mis pasajes. “Volveré máximo en dos meses, si te falta algo le pides a tu papá”, me dijo, sabiendo que ese era un recurso extremo al que ni en la indigencia más grande recurriría.
Pero mi vieja no se demoró dos meses en Cajamarca, sino cuatro, y la despensa de mi muy triste y pobre habitación ‘gambetiana’ se había agotado. Además, lo admito, era un adolescente bastante irresponsable, y la mayoría de los soles que me dejó los había transformado en cañazo, macerados y unas cuantas chelas.
Empecé a vivir de prestado y de la generosidad de algunos amigos del colegio; en especial, de Ilich, quien, por entonces, era mi mejor amigo (hoy, el fútbol, la política y nuestras agrestes personalidades nos han separado, porque, Ilich, no jodas, solo a ti se te ocurre persistir en el aliancismo y en el comunismo).
Ilich era bastante dadivoso. Aunque yo no le había contado lo mal que la pasaba, él lo había intuido: “Préstame un par de soles para mi pasaje, mañana te pago”, le decía, y me daba cinco sabiendo que no se los devolvería. “Pucha, me olvidé mi billetera. ¿Puedes poner esta ronda de trago por mí y mañana te devuelvo el bille?”. Y ponía esa rueda de chelas y una más y otra, y les decía a nuestros amigos de juerga que todo provenía de mi generosidad y no de la suya.
Muchos días, después del colegio, yo buscaba cualquier excusa para acompañarlo a su casa: alguna tarea por hacer, algún programa de tele por ver, alguna mataperrada por cumplir. Pero, la verdad, yo iba porque en casa ya no tenía qué comer.
Ilich, imagino, se daba cuenta de esto, y varias veces, sin que se lo pidiese o insinuase, me decía: “Oe, vamos a mi jato, ayúdame a ordenar mi cuarto”. “Oe, vamos a mi jato, ayúdame con los putos ejercicios de matemáticas”. “Oe, vamos a mi jato, comemos y nos ponemos a huevear y a chupar los tragos de mi viejo”.
Esos días, “comer” era la palabra que más me emocionaba y, literalmente, me hacía salivar, aunque también agradecía el hueveo y, sobre todo, las generosas dosis de alcohol que tomábamos en nuestros frecuentes asaltos al bien provisto bar de su padre, un abogado al que le encantaban las chelas, el pisco y el whisky.
En casa de Ilich cocinaba su abuela, se comía criollo y, casi siempre, muy bien: un día el menú era arroz con pollo con su cebollón; otro, lomito saltado con muchas papas fritas; al siguiente, tallarín con pollo y su huancaína.
Y así, gracias a mi amigo yo iba sobrellevando la crisis, evitando la anemia y alejándome de la tuberculosis, pero un día infausto Ilich enfermó y se ausentó durante una semana del colegio. Las vi negras, mejor dicho, esos días a la comida no la vi. A un distraído compañero le piqué unos pocos soles que me alcanzaron para comprarme un kilo de arroz y medio de lentejas, alimentos que paliaron en algo mi hambre y me alejaron de la delincuencia.
Gracias a Taita Dios, Ilich volvió. Esa mañana de su retorno, cuando nos encontramos en el patio del colegio, la recuerdo como uno de los momentos más alegres de mi adolescencia, por la amistad, cómo no, pero, sobre todo, por ese instante supremo cuando, a la hora de la salida, me dijo: “Oe, acompáñame a mi casa. Vamos a comer buenazo”.
Mientras pronunciaba estas palabras, yo levitaba cual divinidad imaginándome en su comedor, devorando sin pausa un sancochado humeante, una ocopa generosa, un arroz con pollo alucinante, una lasaña con mucha carne, un lomo saltado inacabable, un chupe de camarones irrechazable; cuando, de pronto, la sinfonía divina del alimento por venir fue interrumpida por la disonancia terrenal de una (incomible) cacofonía: “Hoy hay cau cau, mi plato preferido”.
El paraíso de lo por venir se quebró en un segundo. Durante una semana había esperado con desesperación el retorno de mi amigo del alma (y de sus invitaciones a comer), el celeste día había llegado, la promesa de los banquetes por degustar se había cumplido con el “oe, vamos a comer a mi jato”, pero, oh maldita realidad, así como Dios supo crear a Jesús, el pisco y el lomo saltado, también creó al Satanás, la Pepsi y el cau cau.
Así como un día antes hubiese matado a todo aquel que me alejase de la casa de Ilich y su cocina, en ese momento le hubiera entregado mi alma al demonio por llevarme lejos de Lima, de la cocina peruana y sus creaciones.
Pero, como ni Dios ni Satanás existen, lo rogado no se me hizo y ninguna excusa le pareció suficiente a Ilich para dejarme partir -ya es tarde, tengo que estudiar, mi viejo ha prometido visitarme, jajaja-, así que con más desazón que hambre llegué hasta su casa.
Saludamos a su vieja, a su abuelita, a su hermanito, a su hermanita (una flaca cuya imagen lubricaba mi insaciable onanismo quinceañero); jugamos con el perro, nos servimos una chicha y yo, para hacerla larga y evitar el cau cau, hasta le propuse jugar una pichanguita, cosa que, por mi odio visceral a todo ejercicio físico, resultaba toda una blasfemia. “Tas huevón, yo tengo hambre. Y hoy toca CAU CAU, ¿no me has oído? CAU CAU, mi plato favorito”.
Nos sentamos a la mesa. Es verdad, mi estómago rugía de hambre, estaba casi en la indigencia, pero no había nada que evitase mi más profundo rechazo al cau cau y sus hedores.
A mi mente vinieron, de un golpe, los corderos y cabritos beneficiados en casa de mi abuelo, sus vísceras viscosas y malolientes, sangrantes y abundantes. No me fijé en la sonrisa de la abuela de Ilich al servir el hirviente caucau, el cariño con el que nos lo trajo a la mesa y el cariñosísimo “provecho” que pronunció antes de irse.
Sentí asco, rechazo, arcadas. Pero, gracias a las enseñanzas de mis abuelos, mi educación se impuso a mi repulsión y, aguantando la respiración, trabando mi nariz y evitando las náuseas, devoré las papas, las menudencias y la hierba buena del cau cau en unos pocos segundos. Sabiamente, dejé el arroz para el final, para sacarme el mal sabor de boca.
“Uy, al Pajarito le ha gustado el cau cau. Lindo tu amiguito, Ilichito. Por eso me gusta que lo traigas siempre, nunca se queja de la comida, no es como tú y tus hermanos; este niño come de todo”, dijo la abuelita, felicísima por ese niño que comía con apetito y gusto. “Le voy a servir más”. Y, sin preguntarme y darme tiempo a decir que no, cogió mi plato, lo llevó a la cocina y lo regreso con una ración inmensa, más grande que la anterior porque, maldita sea, ¡le había quitado el arroz!
“Se ve que sabes comer y que te has dado cuenta de que el cau cau es más rico purito, sin arroz. Por eso, te he puesto harto mondongo y poca papa”, me dijo, y se sentó a mi lado, con su sonrisa más dadivosa, para verme comer, gozar, disfrutar.
No le podía hacer un desplante a tanta bondad, así que, reprimiendo mi asco, conteniendo mis arcadas y poniendo mi rostro más pío y menos pillo, procedí a comer. Claro, esta vez cambié de estrategia y, para que no se le ocurriese servirme más, comí despacio, bocado a bocado, masticando papas, mondongos e intestinos, lenta, muy lentamente.
El milagro sucedió. De pronto descubrí que el cau cau era un plato fascinante, complejo, logrado. Que había que encontrarle el gusto a la textura del mondongo y sus múltiples sabores, que había que disfrutar de sus exóticos aromas como si estos se desprendiesen del cuerpo de la pareja más amada (o deseada), que había que ver en la hierba buena al exótico perfume que acrecienta su belleza, y que la papa, como los rollitos en aquellos cuerpos cotidianos que tanto queremos, era el ingrediente que le devolvía su humanidad, que lo conectaba con la Madre Tierra, y lo hacían, cómo no, peruanísimo.
Además, en ese momento rememoré mi niñez cajamarquina, mis días con mis abuelos y mis tíos, el olor de la leña y los fogones, la fiesta que significaba sacrificar a un animal, y las conversaciones tan jocosas que teníamos en esa ceremonia.
Entonces, comprendí que aquellas tardes no estaban llenas de sangre y hediondez, de vísceras y fuego, sino destinadas a un proceso de transformación: convertir a un profano repositorio de heces en sagrado alimento.
Sí, gracias al cau cau de la abuela de mi amigo Ilich entendí que la cocina no solo sirve para paliar el hambre, alimentar el cuerpo y alegrar el alma, sino es el rito de consagración divina de los alimentos.
Desde entonces, cada vez que me lo sirven, no solo disfruto su sabor, sino viajo en el tiempo: vuelvo a mi niñez junto con mis abuelos, quienes me enseñaron que la vida es dura, sangra y hiede, pero vale la pena encontrarle sus secretas virtudes (perfumes y recetas), y al cariño profundo de mi amigo Ilich y su abuela, quienes, en algunos de mis días más duros, me alimentaron con su generosidad y una doble ración de su cau cau.